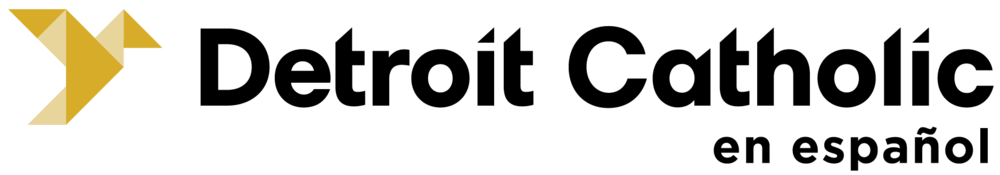El Papa Francisco, el primer pontífice de la historia proveniente del sur global y un inconformista que con frecuencia sorprendía al mundo, falleció el 21 de abril tras luchar durante varios meses contra una enfermedad pulmonar.
Elegido en marzo de 2013 como un forastero con el mandato de reformar la Curia romana —el gobierno central de la Iglesia—, Francisco murió a los 88 años en el Vaticano.
El “Papa del fin del mundo”, como se describió a sí mismo el pontífice argentino en su primera bendición pública, acabó liderando a la Iglesia católica durante dos grandes crisis: la explosión global de los escándalos de abusos sexuales cometidos por el clero, y la interrupción sin precedentes de la vida pastoral provocada por la pandemia de coronavirus.
Francisco sucedió al papa Benedicto XVI, el primer hombre en 600 años en renunciar al pontificado, creando un escenario sin precedentes con dos papas viviendo lado a lado en el Vaticano —como lo expresó Benedicto: uno “gobernando” y el otro “rezando”.
Defensor de los migrantes, del diálogo interreligioso como camino para prevenir conflictos, del desarme nuclear y del fin de la pena de muerte, así como de la dignidad de los trabajadores, el papa Francisco se ganó tanto amigos como enemigos en su intento de convertir a la Iglesia católica, con sus 1,300 millones de fieles, en un “hospital de campaña” con las puertas abiertas para todos, con un amor especial por quienes viven en las periferias.
Desde el inicio, Francisco pronunció quizá la frase papal más célebre (y posiblemente malinterpretada) del último siglo, cuando en respuesta a una pregunta sobre un sacerdote homosexual dijo: “¿Quién soy yo para juzgar?” Aunque la frase fue tergiversada, capturó algo del espíritu de un pontificado que valoraba claramente más a las personas que a las teorías, y más la sensibilidad pastoral que la ley.
El papa Francisco deja una reforma inconclusa de la Curia romana. Tomó varias medidas al principio para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la descentralización, pero con el tiempo la reforma pareció estancarse y surgieron nuevos escándalos, incluido un negocio inmobiliario en Londres de 200 millones de dólares en 2019 que provocó la salida de varios reformadores clave y planteó dudas sobre si realmente algo había cambiado.
También lideró la Iglesia en una época en la que la crisis de los abusos clericales se extendió mucho más allá de Occidente, con una crisis sin precedentes en Chile que obligó al pontífice argentino a dar un giro de 180 grados en su forma de abordar los delitos cometidos por clérigos.
En un intento por enfrentar el tema de frente, convocó a los presidentes de las conferencias episcopales nacionales y a los líderes de órdenes religiosas a Roma para una cumbre de tres días en febrero de 2019.
Los críticos argumentan que el encuentro dejó mucho por hacer, pero otros sostienen que tras el liderazgo del papa Francisco, ningún obispo en el mundo puede afirmar que no sabe lo que se espera de él en cuanto al cuidado de las víctimas y la justicia hacia los abusadores.
Nacido en 1936 y ordenado sacerdote jesuita en 1969, a los 33 años, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por san Juan Pablo II en 1992, a los 56 años. Fue creado cardenal en 2001 y elegido papa el 13 de marzo de 2013, pocos meses después de cumplir 76 años.
En su primera aparición pública, el papa que tomó su nombre de san Francisco de Asís mostró su compromiso con la humildad, no solo dando una bendición, sino pidiendo a la gente que rezara por él. La frase “Per favore, non dimenticatevi di pregare per me” (“Por favor, no se olviden de rezar por mí”) se convirtió rápidamente en su sello, al punto que a veces las multitudes la recitaban junto a él.
Desde ese primer momento quedó claro que Francisco no pretendía ser un papa “de transición”, simplemente calentando el asiento y manteniendo el statu quo. Estaba convencido de que la Iglesia se había vuelto demasiado rígida, clericalista, alejada de la gente común y, sobre todo, de los pobres. Y estaba decidido a sacudir las cosas.
Amado por la mayoría, según las encuestas, pero también firmemente rechazado por muchos, la personalidad de este hombre que trabajó como portero de bar y disfrutaba bailar tango argentino dejó a pocos indiferentes.
Francisco fue el primer papa de la historia proveniente de América, del hemisferio sur y el primer sucesor de Pedro originario de fuera de Europa desde Gregorio III, de Siria, en el siglo VIII. Como hombre de las periferias del mundo, centró gran parte de su atención pastoral y política en quienes viven en los márgenes de la sociedad, o como solía decir, “en las periferias”.
Esto significó que gran parte de su ministerio estuvo dirigido a quienes estaban fuera de la Iglesia, ya sea por decisiones de vida —como los divorciados vueltos a casar— o por circunstancias —como las comunidades indígenas del Amazonas con grave escasez de sacerdotes.
Famoso por insistir en que los obispos deberían tener “olor a oveja”, y por pedir a los sacerdotes y religiosos que se ensuciaran las sotanas haciendo el trabajo de Dios, el papa Francisco nunca fue de los que se quedaban al margen.
Su primer viaje fuera de Roma fue a la isla italiana de Lampedusa, donde condenó la indiferencia global ante la crisis humanitaria de quienes huían del hambre, la guerra y la persecución, buscando refugio en Europa tras un viaje que costó la vida de miles. A pesar de no disfrutar de viajar antes de ser papa, reconoció que ese viaje le hizo ver la importancia de su presencia física en ciertos lugares.
Esa convicción lo llevó a visitar la República Centroafricana en 2015, en medio de una guerra civil con tintes religiosos; Myanmar y Bangladés en 2017, cuando el ejército birmano aniquilaba sistemáticamente a la minoría musulmana rohinyá; y Colombia en 2017, meses después de un acuerdo de paz que puso fin a más de 50 años de guerra civil. Su parada improvisada para rezar en el muro que separa a Israel de Palestina durante una visita en 2014 también tuvo repercusión global, al igual que su viaje a Irak en 2021, en plena pandemia de COVID-19 y con amenazas a su seguridad en un país marcado por la inestabilidad.
Paradójicamente, este papa viajero nunca realizó el viaje que muchos de sus compatriotas más esperaban: regresar a Argentina. El motivo sigue siendo una de las grandes incógnitas de su pontificado.
Aunque visitó pocos países occidentales —incluido Estados Unidos en 2015—, utilizó con frecuencia su capital político para intentar influir donde creía poder hacerlo. En diciembre de 2014, el presidente estadounidense Barack Obama y el líder cubano Raúl Castro le agradecieron por su papel en el “deshielo cubano”, que puso fin a 54 años de hostilidades entre ambos países.
Evitó Alemania, Francia (salvo la isla de Córcega, que sería su último viaje, cerrando el círculo iniciado en Lampedusa), el Reino Unido y España. Pero no fue indiferente a Europa: en 2016 aceptó el Premio Carlomagno, una excepción a su regla general de rechazar reconocimientos, por su servicio a la unidad europea. Tenía grandes esperanzas —y exigencias— para Europa en cuanto a justicia social y fe.
Cuando la guerra tocó las puertas de Europa con la invasión rusa a Ucrania en 2022, Francisco no escondió su decepción, enojo y tristeza, mencionando el conflicto casi a diario durante su primer año.
Como san Juan Pablo II, el papa Francisco comprendía instintivamente el poder de los gestos. Dos momentos de oración son quizá sus imágenes más icónicas: su visita en silencio a Auschwitz en 2016, y su bendición Urbi et Orbi desde una plaza de San Pedro vacía en marzo de 2020, al inicio de la pandemia. Esa noche conmovedora, Francisco se convirtió en pastor del mundo, diciendo: “Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo entero, que descienda sobre ustedes la bendición de Dios como un abrazo consolador”.
Quizás el mejor epitafio anticipado sea este: Francisco fue un hombre que electrificó al mundo y aplicó una especie de terapia de choque a la Iglesia que lideró, empujándola a repensar patrones establecidos y a atreverse a ir donde antes no había ido. Su legado como administrador puede ser debatido, sus posturas discutidas, pero nadie puede decir que no captó la atención del mundo.
Fue un hombre que siguió su propio consejo, dado a miles de jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013: “¡Hagan lío!”
Aclamado por algunos, temido por otros, el papa Francisco fue jesuita hasta la médula: desde su decisión de vivir en la residencia Santa Marta del Vaticano, buscando comunidad, hasta su forma de consultar ampliamente y, como buen superior jesuita, tomar él mismo las decisiones.
Se suele decir de los hijos de Ignacio que ni siquiera Dios sabe exactamente lo que piensan, y eso a veces fue cierto con Francisco, que podía ser desconcertantemente ambiguo y enviar señales contradictorias. Pero incluso si fue escurridizo con las respuestas, nunca temió hacer preguntas.
Esa audacia nacida del Evangelio puede, al final, ser su legado más duradero: dejar una Iglesia menos segura de tener todas las respuestas, pero también menos temerosa de afrontar nuevas preguntas.
Inés San Martín escribe para OSV News desde Florida. Es vicepresidenta de comunicaciones de las Obras Misionales Pontificias de Estados Unidos.