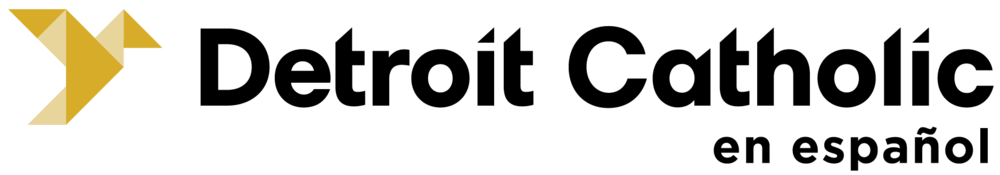La siguiente columna fue escrita por el Arzobispo de Detroit, Edward J. Weisenburger, para America magazine.
Ya antes de la fundación de nuestra nación, los inmigrantes llegaron a esta tierra en busca de libertad frente a las persecuciones, mayores oportunidades económicas y la posibilidad de criar a sus familias y vivir en paz. Junto con sus sueños y esperanzas, trajeron consigo una firme determinación, una creatividad sin límites y, en muchos casos, una fe inquebrantable en Dios.
En el fondo, no hay mucha diferencia entre aquellos primeros inmigrantes y los alemanes, irlandeses y chinos de fines del siglo XIX; los italianos y polacos de principios del siglo XX; los europeos desplazados tras la Segunda Guerra Mundial; los cubanos y europeos del Este que escapaban del comunismo durante la Guerra Fría; y los inmigrantes más recientes de América Latina, África y Asia. Cada nueva ola migratoria ha traído vida nueva y un renovado impulso a las comunidades que los acogieron.
Y al igual que aquellos que alguna vez ingresaron por Ellis Island en barcos repletos, hoy en día muchas personas siguen viniendo a Estados Unidos con el sincero deseo de sacar adelante a sus familias y contribuir al mismo entramado cultural que ha hecho tan grande a este país, concebido como un experimento.
Un sistema deficiente
Si bien las distintas olas de inmigrantes tienen mucho en común, el sistema migratorio de Estados Unidos no ha sabido adaptarse a las necesidades de nuestras comunidades ni a los desafíos del siglo XXI.
Se insiste mucho en que las personas deben inmigrar “por los canales correctos”, pero no podemos dejar de preguntarnos: ¿cuáles son realmente esos canales?
Desde la década de 1920, las restricciones a la inmigración legal —ya sea por motivos familiares, laborales o de protección humanitaria— han aumentado considerablemente. Según el Instituto Cato, solo alrededor del 3 % de quienes presentaron solicitudes para obtener su visa estaban en camino de recibirla en 2024.
Para algunas personas de determinados países que solicitan una visa, el tiempo de espera puede superar fácilmente los 100 años. Mientras tanto, los hijos de inmigrantes temporales, muchos de los cuales han crecido aquí y consideran este país su hogar, corren el riesgo de perder su estatus legal al cumplir los 21 años, por lo que no les queda más remedio que marcharse a tierras desconocidas, privándonos a todos de jóvenes preparados y comprometidos.
Incluso la Iglesia católica, al igual que otros empleadores de trabajadores religiosos nacidos en el extranjero, enfrenta las trabas de un sistema migratorio incapaz de responder a las necesidades de nuestra gente. Esto nos obliga a dejar ir a hombres y mujeres que han servido fielmente durante años a comunidades en Estados Unidos.
Y eso sin mencionar el sistema de asilo, que mantiene a personas que han huido de situaciones extremas atrapadas en largas listas de espera. A estas se les exige que relaten una y otra vez, durante años, los horrores que vivieron antes de llegar al país, muchas veces sin ningún tipo de asesoramiento legal. Y eso suponiendo que se les brinde la oportunidad de presentar su caso, lo que lamentablemente no ocurre con frecuencia bajo las políticas actuales.
Mientras tanto, el Congreso ha fracasado una y otra vez en aprobar una reforma migratoria significativa en las últimas décadas. Esto ha dejado a familias separadas, a empleadores sin mano de obra y a personas que buscan protección humanitaria sin una resolución justa y rápida.
El rostro del otro
El filósofo francés del siglo XX Emmanuel Levinas acuñó una expresión que también constituye el fundamento de su ética: “el rostro del otro”. Para Levinas, quien estuvo prisionero de guerra en la Alemania nazi, mirar al rostro del otro es descubrir una exigencia inviolable de respeto y dignidad hacia quien tenemos enfrente. También afirmaba que ese encuentro es una revelación que exige una respuesta humana y compasiva. No hacerlo deshumaniza tanto al otro como a nosotros mismos.
Tal vez no sorprenda que, en un mundo donde las guerras se libran a distancia, donde el discurso de odio se escribe de forma anónima desde una computadora o donde se desmoronan las relaciones personales que construyen comunidad, hoy se haya perdido en gran medida el respeto por la dignidad inherente de cada ser humano. En palabras de Levinas, hemos dejado de mirar el rostro del otro.
Durante los siete años que serví como obispo católico en la frontera de Arizona con México, tuve el privilegio de mirar con frecuencia el rostro del inmigrante, incluso de quienes buscaban asilo. Lo que encontré fue, en efecto, lo que Levinas llamaría una exigencia radical e inquebrantable de respeto y compasión. Y lo que viví es plenamente coherente con la fe católica, que enseña que cada ser humano posee una dignidad infinita y trascendente.
Gran parte de la respuesta de la Iglesia católica ante las olas migratorias de los últimos años en la frontera entre Arizona y México fue coordinada por Catholic Community Services of Southern Arizona. Colaboramos con las autoridades locales del condado y con numerosos grupos ecuménicos en la gestión de los fondos federales destinados a esta labor humanitaria. A menudo recibíamos a más de mil personas por día, siempre derivadas por la Patrulla Fronteriza o por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una vez que habían sido procesadas y recibían documentación legal.
Fueron muchos los voluntarios que participaron, y su compromiso me sorprendió y conmovió profundamente. Creo que, al encontrarse cara a cara con personas que huían de la muerte, el hambre o la persecución, la intensidad de esa experiencia despertaba en ellos una exigencia ética. Una vez que miraban el rostro del otro, no podían negar la humanidad que veían ni ignorar el llamado a responder con dignidad y compasión.
Según la tradición católica, somos una comunidad de fe que se juzga a sí misma por el modo en que tratamos a los más vulnerables. El trato a los migrantes representa un desafío particular para la conciencia de legisladores, agentes migratorios, residentes de comunidades fronterizas y prestadores de servicios legales y sociales, muchos de los cuales comparten nuestra fe. Pero siendo en su mayoría descendientes de inmigrantes —en algún momento de nuestra historia familiar—, las deficiencias actuales del sistema migratorio, y el sufrimiento que provoca en personas y comunidades, deberían llevarnos a todos a hacer una pausa, reflexionar y exigir algo mejor. No podemos permanecer en silencio ante políticas que generan sufrimiento humano, separan familias o tratan con crueldad a quienes viven sin documentos.
Después de todo, ¿estaríamos hoy aquí muchos de los descendientes de inmigrantes si el sistema migratorio de Estados Unidos hubiera tratado a nuestros antepasados como trata a las personas en la actualidad?
Reconocer nuestra humanidad en común
Hoy en día, casi nadie pone en duda la necesidad de aplicar con justicia las leyes migratorias ni la importancia de promover la seguridad pública. La doctrina católica reconoce que cada país tiene el derecho a regular sus fronteras de acuerdo con el bien común, proteger a sus residentes y llevar ante la justicia a quienes cometen delitos.
Pero como nos recordaba el Papa Francisco antes de su fallecimiento:
Un auténtico estado de derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial, los más pobres y marginados. El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos … acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables. Esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Sin embargo, la mencionada “maduración” no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros. Lo que se construye a base de fuerza, y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará.
Decir que nuestro sistema migratorio está deteriorado ya suena a frase trillada. Y aunque confío en las buenas intenciones de quienes quieren abordar esta realidad, sostengo que un sistema justo no puede comenzar con deportaciones masivas que no tengan en cuenta las circunstancias personales de cada caso, como los vínculos familiares. Tampoco puede basarse en el desmantelamiento de programas que han demostrado ser eficaces para asistir a los más vulnerables, con consecuencias previsibles como el hambre, la pobreza extrema o la muerte de quienes no tienen voz.
Además, si bien es legítimo detener a quienes cometen delitos, criminalizar a las personas solo por su situación migratoria va en contra de nuestras obligaciones morales y traiciona la historia más noble de nuestra nación.
Una política migratoria verdaderamente humana debe partir del reconocimiento de la dignidad del inmigrante. Un sistema justo, eficaz y fiel al espíritu estadounidense debe ofrecer un camino ordenado y accesible hacia la regularización de quienes llevan años contribuyendo a nuestras comunidades. Debe proteger y mantener unidas a las familias. Y debe encontrar el equilibrio entre el respeto por la soberanía nacional y la obligación moral de acoger al extranjero que vive entre nosotros.
Solo así podremos decir que hemos mirado el rostro del otro y hemos sabido responder con justicia.
Las respuestas recientes a quienes buscan refugio en nuestras fronteras, y a la presencia de inmigrantes indocumentados que llevan décadas viviendo aquí, no están a la altura del ideal grabado en la Estatua de la Libertad, que sigue en pie en el puerto de Nueva York, testigo de tantas generaciones de inmigrantes: “Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a las masas apiñadas que anhelan respirar en libertad”.
¿Quiénes somos como país si no somos capaces de reconocer y responder con justicia a los mismos anhelos que alguna vez definieron a los inmigrantes de generaciones pasadas? Cuesta imaginar una respuesta que no nos interpele.
Publicado con permiso de la revista America, publicada por America Press, ©2025. Todos los derechos reservados. Para suscribirse, llamar al 1-800-267-6939 o visitar www.americamagazine.org/subscribe.